Tiene mucho de poética la fe en los seres sobrenaturales. Dice mucho de la vida, cuando no es más que hojarasca y bruma. Lo que pasa es que carece de inventiva. Y de amplitud de miras. Porque siempre son los mismos. Hay rastreadores de extraterrestres. También existen los cazafantasmas. Son legión quienes buscan las huellas de Nessy, salvo en el Lago Ness, donde están convencidos de que presentar su ADN restaría misterio, turismo e incluso votos. Y luego está el Yeti, Bigfoot, el abominable hombre de las nieves. Homínidos forestales y sometidos a las leyes de las circunscripciones del Himalaya o los bosques de Estados Unidos. De Dios y del dinero de la Bolsa, ya hablamos otro día. La nómina de habitantes del mundo que no se ve no es tan extensa. Ya nadie busca dragones, ni arpías, ni aves colosales de Simbad. Tampoco nadie trata de certificar la existencia de los hobbits, de las sirenas o de los unicornios. Nadie jura haber visto un centauro. Ni tampoco se ha presentado jamás un registro del salario como cocinero de Long John Silver, con la ilusión que nos haría.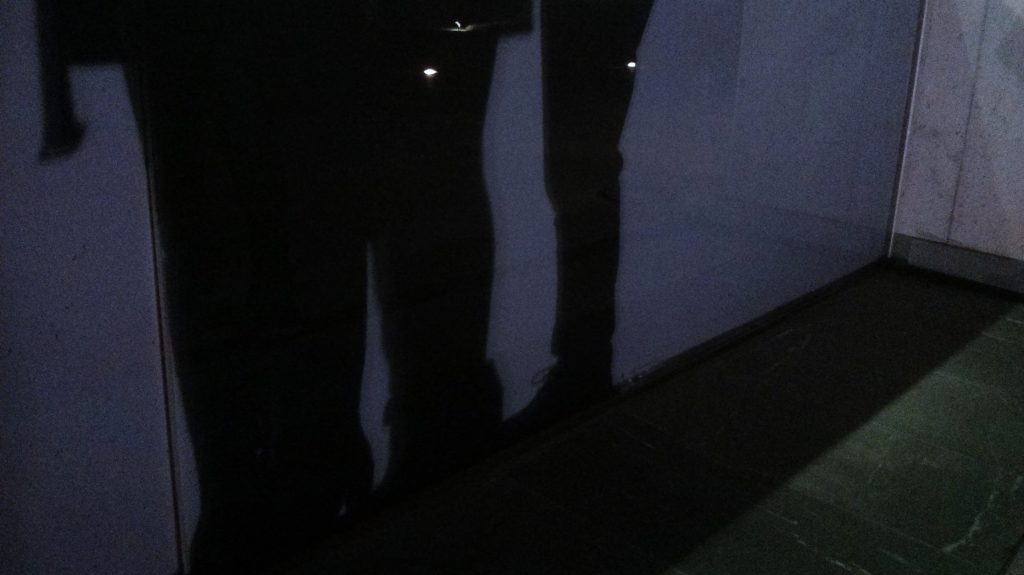
Los creyentes sin ánimo de lucro siempre generan cierta ternura, como si se hubieran quedado en ese momento en que se cuentan historias al calor de un buen fuego de campamento o enroscados bajo las sábanas. Tratan de marcar horarios, rutas y cédulas de buena conducta a los seres fantásticos porque casi siempre es mejor bucear entre las psicofonías de los montes que recortar cupones de descuento de los supermercados. La realidad tiene su encanto, nadie puede negarlo. Pero en los libros de aventuras, en los cuentos de hadas y en el torbellino de un huracán de Kansas se vive de otra manera. Ni peor ni mejor, sino distinto, que es lo que suelen decir los que no están convencidos de lo que están diciendo. Al final, solo se pueden garantizar dos verdades absolutas: la rutina diaria de la muerte y que la ficción es más poderosa que la realidad. Prueben a explicar a un niño cómo funciona un calentador. Y luego, de noche, indíquenle en qué planeta crecen los baobabs de El principito. No hay color.
Claudia Ackley vigila cada día el entorno del Lago Arrowhead, en California. Trata de demostrar que los Bigfoot existen. Asegura que los ha visto, que son enormes, peludos, inexpresivos y de ojos negros. Claudia es consecuente. En los cuentos de hadas, la tecnología se limita a la magia y a los espejos que hablan. Así que no valida su fe con cámaras de fotografías ni grabadoras de sonido, sino con pequeñas ramitas que coloca en la senda de sus seres preferidos, con la esperanza de que tropiecen y las tronchen con sus enormes pies de oso. La verde candidez de la ciencia oculta. No hay una sola prueba de que Bigfoot comparta nacionalidad y rutas de senderismo con los pumas, los nativos americanos, los ingenieros de Silicon Valley, los inmigrantes mexicanos o los productores de Hollywood. Pero Claudia ha elevado a los tribunales una demanda para que se incluya a su homínido predilecto en la lista de especies animales de California. Quiere leyes que promuevan su conservación, por supuesto. Pero también quiere alertar de su peligro a los humanos, totalmente vulnerables ante una especie de estas características. Es la judicialización de la fantasía. Un certificado con membrete y rúbrica de que los sueños se hacen realidad. Nadie va a negarse a algo así. Insisto, quiero el carné de pirata de Long John Silver.

