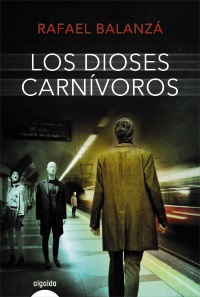El rencor es ese vecino insidioso al que no nos atrevemos a saludar en el ascensor. Un grano que escondemos bajo capas de maquillaje. El amigo que nos avergüenza en cada salida para cenar. Forma parte de nuestras vidas, pero cada vez que nos cruzamos con él, volteamos la cabeza con el gesto de quien pretende adivinar cuál es la canción que está sonando en la radio al fondo del pasillo. Y sin embargo, el salto a tierra que dio el primer anfibio para llegar a convertirse en un mamífero fue, con toda seguridad, motivado por el rencor. No sirve de nada. No hace nada. Es solo una larva que crece y que, como las cucarachas, sobreviviría a una guerra nuclear. Pero nos condiciona y puede evolucionar en venganza. Y ahí sí. Ahí, en el odio, es donde la mente humana inventa la rueda, descubre la Teoría de la Relatividad y genera todos los avances del progreso, que generalmente cumplen con objetivos bélicos hasta que nos damos cuenta de que también tienen aplicación civil. En la novela Los dioses carnívoros (Editorial Algaida), Rafael Balanzá da varios ejemplos. Voltaire, Lutero, el emperador Cómodo, Casio, Bruto, Hitler, Yago el de Otelo, Herodes y Salomé, Dios, la serpiente, Adán, Eva, Caín y Abel, el Sanedrín, el copiloto que estampó un avión contra los Alpes, el yihadismo… La Historia de la Humanidad es un recuento de guerras entre bandos sin discriminación de sexo, raza, nacionalidad, estatus social o epígrafe para la cotización. “No nos escandaliza aceptar que estamos sometidos a ciertas inclinaciones naturales, como el sexo o la necesidad de relacionarnos socialmente”, escribe Rafael, “pero rechazamos que el odio y el rencor sean igualmente naturales e impulsores decisivos de nuestra historia”.
El rencor también sirve para preguntarse por el rencor. Dice Rafael que escribe para fabricarse su propia piedra Rosetta, para descifrar este jeroglífico que es la vida y, de paso, para resolver sus propios enigmas internos, ya que se considera, esencialmente, una persona que no entiende nada. De esta búsqueda nace Los dioses carnívoros, una novela sobre el rencor que cuenta la historia de Damián Ferrer, un tipo de unos cuarenta y tantos, divorciado, con una hija que ha alcanzado esa edad en la que también empiezan a abandonarnos. Damián era comercial, acaba de ser despedido y busca cualquier trabajo. Al comenzar la novela, los mayores hitos en la vida de su protagonista son tener un hermano intrépido, resuelto y viajero que es todo lo que él no es y presenciar un asesinato en el Metro.
Los dioses carnívoros no avanza ni despacio ni deprisa, sino al ritmo de la vida, que es distinto al del espectáculo que a veces nos quieren vender como literatura. Pero la trama arrolla al protagonista como un tsunami sin cita previa ni registros en las agencias meteorológicas. De repente, una nota amenazante. De repente, una especie de flashmob macabro en el que la gente que le rodea en una estación de Metro no conversa, no consulta los paneles indicadores, no cacharrea los móviles, no lee. Pura inquietud. Damián se convierte así en el peón de apertura de una partida de ajedrez a la que ni siquiera ha sido convocado. Se ha convertido en el George Kaplan de Con la muerte en los talones, que ni es culpable ni espía y ni siquiera se llama George Kaplan. Es un quijote a su pesar, que lucha por ver molinos donde solo se le aparecen gigantes y que no es una víctima colateral de la lucha entre la ficción y la realidad, sino de algo mucho peor, que es la lucha entre la ficción y la rutina.
Damián es el títere de una trama que no se puede destripar. Y también, por supuesto, de Rafael Balanzá, que es quien lo ha creado y que está especializado en novelas de intriga con el hombre, así, en general, perseguido y agobiado por las circunstancias. Como se puede leer en Los dioses carnívoros, “incluso la vida más modesta y rutinaria está expuesta a lo incontrolable, al caos, a la sorpresa”. Y ahí, en el pesimismo, la agonía y la herida abierta de la literatura, según sus propias palabras, es donde encuentra el optimismo que le hincha las velas. Rafael escribe con la mirada puesta en el entorno, donde no hay adverbios y es complicado encontrar adjetivos a buen precio. Eso es una virtud, un trabajo bien rematado que le permite hallazgos como el de consignar que “las cosas que les pasan a los seres humanos son muy previsibles, por supuesto, cuando ya han sucedido”. O el que retrata a Alicia, compañera de Damián en este viaje: “Mi especialidad es la superficie de las personas. Soy dermatóloga. Siempre he tenido miedo de lo que los demás puedan ocultar”. Probablemente, sea esta capacidad la que ha prolongado la carrera literaria de Rafael, que llegó a escalar el Premio Café Gijón con Los asesinos lentos y que sigue arañando la delicada piel de la página en blanco y la costra feroz del mundo editorial, de momento, hasta este libro. Espero que lo disfruten.